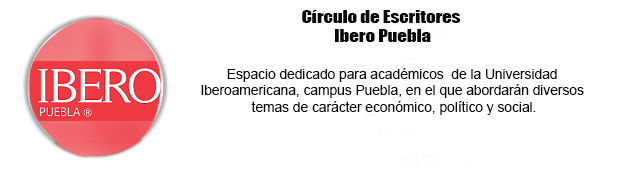La casa donde pasé mi niñez era de mis abuelos. Nunca supe cómo se conocieron, pero mi abuela me platicó que tuvo dos pretendientes, lo que inclinó la balanza a favor de mi abuelo es que no tenía mamá. Entre los dos compraron un terreno que pagaron en abonos. Mi abuelo fue construyendo con sus propias manos cada parte de la casa. Al centro había un árbol de zapote blanco donde mi abuelo hizo una casa de madera. Ahí pasé algunas de las horas más hermosas de mi infancia. En la casita terminé de leer mi primer libro y jugué con mis regalos de reyes. Sentir la brisa de verano refrescándome la cara y el olor a tierra mojada que llegaba hasta el árbol cuando empezaba a llover, son de los mejores recuerdos que tengo.
En la casa del árbol mis hermanos y yo escondíamos algunos tesoros: resorteras, ropa vieja con la que hacíamos disfraces, y juguetes que no tenían lugar en la recámara pero que nos negábamos a regalar. Cuando hacíamos travesuras la casa del árbol era el escondite perfecto. Mi mamá y mi abuela nunca pudieron subir y a mi abuelo no le interesaba regañarnos. Él siempre fue el consentidor, el cómplice, el que contaba historias y nos hacía reír. El que nos enseñó a jugar barajas y nos llevó “de pinta” a buscar hongos y a sacarle el agua miel a los magueyes.
A finales de octubre la casa se llenaba de olores. Del horno de pan que estaba en una esquina, salía el pan de muerto más sabroso del mundo. Las hojaldras tenían un ligero sabor a flor de azahar y eran tan suaves que se antojaba devorarlas de un mordisco. La cocina de mi abuela olía a conserva de tejocotes y a dulce de guayaba, a mole poblano y a tamales. Noviembre y sus olores siempre me recuerdan a mis abuelos, cuya foto adorna la ofrenda que pongo en su honor.
Mi papá construyó una casa justo al lado de la de mis abuelos, por eso, en mis años adolescentes, cuando me invadía la nostalgia sin razón, también me refugiaba en la casita del árbol, pues solo tenía que pasar de un lado a otro a través de la azotea.
Mi abuelo murió un 31 de diciembre. Mi abuela pasó dos años extrañándolo. Todavía me parece verla sentada en la banca del patio mirando al vacío. Un día de septiembre también ella se fue. La casa la heredó la mayor de mis tías, pero nadie vivió en ella y la casa se quedó sola. Alguna vez mis hermanos y yo nos pasamos por la azotea y recorrimos la casa vacía, que ahora olía a humedad y a abandono. Nos dio tristeza y nostalgia, aunque también sonreímos al recordar nuestras travesuras infantiles.
De repente, mi tía anunció que vendería la casa. Mis hermanos y yo, que teníamos media vida ligada a ella quisimos comprarla, pero no pudimos. Poco a poco, el nuevo dueño fue destruyendo la casa de nuestros recuerdos. Un día desapareció el árbol, otro, un camión de escombros se llevó el horno de pan y lo que quedaba de las recámaras. Actualmente, una barda alta separa esa casa de la de mis padres. Estuve triste durante todo el proceso, pero cuando la obra estuvo terminada, lloré mucho. Lloré por el llanto contenido, por mis abuelos, por mi infancia lejana. Lloré por mis recuerdos, porque no tuve dinero para comprar la casa, y porque sin ella, pareciera que no tuve infancia.
Ahora, cuando visito a mis padres, mis hijos me preguntan por qué frecuentemente se me nublan los ojos cuando miro hacia el alto edificio de departamentos que ahora ocupa el lugar donde estuvo la casa de mis abuelos, yo les digo que no pasa nada. Algún día les contaré esta historia.
*La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Sus comentarios son bienvenidos.
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.